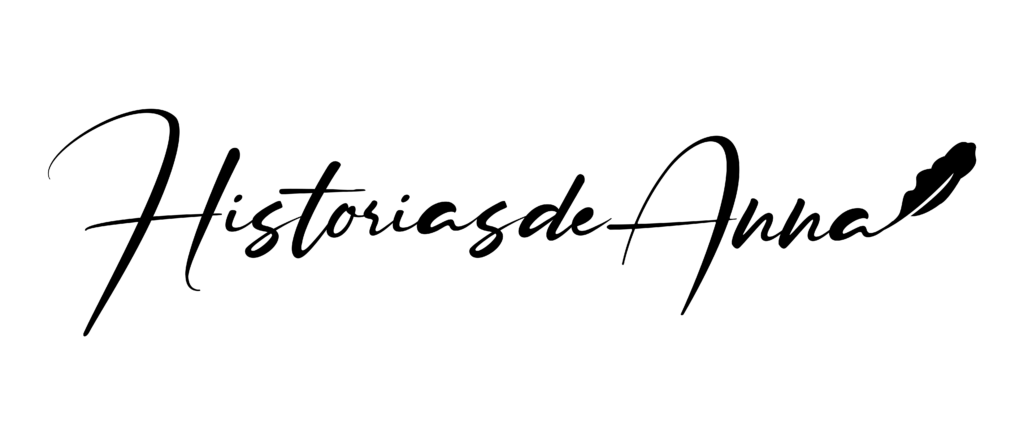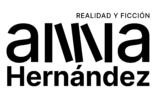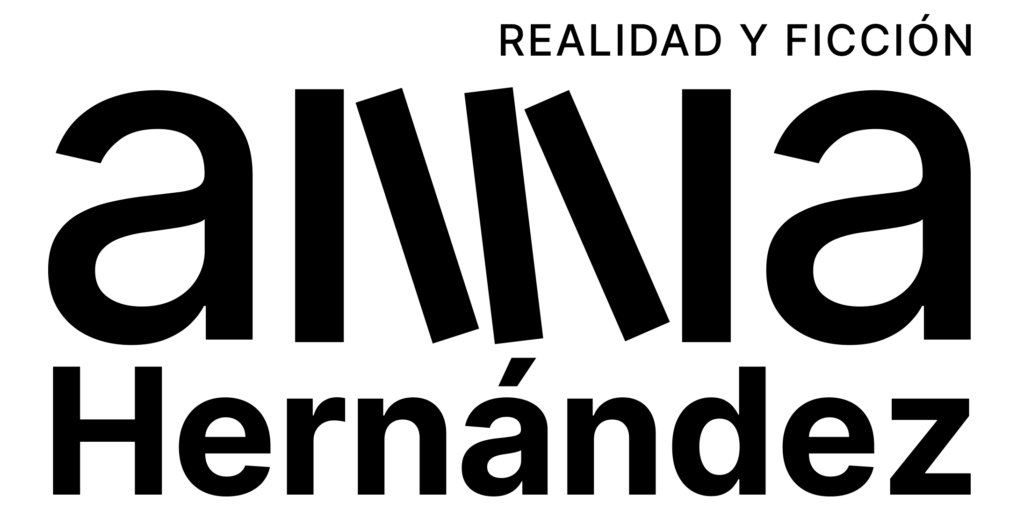

Anita...
Una cita puede llevarte a un lugar inesperado
Quedan a las seis en la esquina de la salida del metro que da a dos de las calles más transitadas de la ciudad. Suelen citarse a pie de calzada, siempre para ir a trabajar. Él la espera sentado en su escúter azul metalizado, con la chulería propia de alguien acostumbrado a seducir exitosamente a las mujeres que le importan y a las que no. Ella llega tarde en estado efervescente, con el ajetreo típico de quienes van de aquí para allá, justos de tiempo a todas partes. Pero esta vez es sábado y no se trata de un encuentro laboral, sino personal. El primero.
Él la había llamado dos horas antes.
—¿Tienes algo que hacer hoy? —le preguntó en un tono tan misterioso como galante—. Me gustaría llevarte a un sitio muy especial.
Ella anuló todo cuanto tenía que hacer. Se duchó, se colocó unas horquillas disimuladas en la raíz de algunos mechones del cabello, se maquilló, se vistió con una camiseta demasiado escotada y salió de casa sin dar explicaciones, luciendo un abrigo tan entallado que la había dejado como a su marido, sin respiración. Y así, sin respiración se alejó de su casa y de su marido para entregarse a su príncipe.
Aparece por la salida del metro. Lo ve en la escúter con la visera del casco levantada. Toma el que le ofrece él, se quita las horquillas para ajustárselo mejor a la cabeza, se lo pone y se acomoda a su espalda. Salen. La melena le revolotea por fuera del casco. El corazón la revolotea a toda ella con los latidos de una quinceañera entusiasmada.
—¿Dónde vamos, Oriol? —grita a los cuatro vientos.
—Es una sorpresa —contesta él metiendo puño—. Me hace mucha ilusión ir contigo…
—¿De veras? —pide una confirmación estúpida.
—Nunca he llevado a nadie allí. He soñado mucho con ese momento…
Entonces empieza a soñar mucho ella…
—«¿Qué será? ¿Adónde iremos en nuestra primera cita? ¿A un mirador con vistas de película? ¿Me besará frente al rompeolas? ¿O haremos el amor en una cueva con velas? ¿Un castillo? ¿Iremos a un castillo? ¿O quizás me dirá que le gusto de forma convencional, tomando unas copas en algún pub con música romántica? Porque le gusto… Yo sé que le gusto… Estoy enamorada. ¡Sí! Estoy enamorada. Iría con él al fin del mundo».
Oriol serpentea entre motos, coches y autobuses como si los carriles le pertenecieran. Su cazadora desafía los embistes de las bocanadas de aire. Los cláxones protestan ante sus atrevidos adelantamientos, pero él no se inmuta. Solo piensa en cómo entrarán y en lo que harán allí una vez dentro. Diez minutos dura un trayecto impetuoso, como impetuoso es también su frenazo y su aparcamiento. Se quita el casco y la mira con ojos picarones.
—Vamos… Estrella…
Ella no se llama así, pero así la llama él. A ella no le gusta, pero no se queja. Sabe que es la Anita Ekberg de Oriol, su falsa estrella sueca. Interpreta un papel de descoque para que él fantasee con una Dolce Vita perfecta. Se ondula el pelo con horquillas. Manda a su modista escotar las prendas. Y juega… Juega con él a encandilarlo. Juega y juega…
Caminan por la acera nerviosos por diferentes motivos, hasta que llegan a la puerta.
—Estrella, ¿entras?
Es un sex-shop.
Ella entiende que no van a tener una cita de amor y que nunca la tendrán. A Oriol se le ha caído la careta. En verdad, no hay príncipe de escúter azul ni estrella sueca. Se hunde en la frustración. ¿Qué hacer? Emerge en la rabia. Debe decidir.
Y sí… Decidió.
Decidió acabar con el juego.
Esa fue la perdición de Oriol.
Y la de ella…
Recuerda todo aquello en silencio, sentada en la cama de la celda.
—¡Solo era un hijo de puta!
—Claro, claro que lo era. Un soplapollas de mierda…
Oye hablar a sus compañeras presas.
—Se lo merecía, nenas.
—¿Podéis creeros que le pusiera los huevos como un colador?
Las reclusas ríen.
—Coño, ¿cómo pudo hacerlo?
—Lo drogó y lo torturó con las horquillas del pelo. Se las hinco mil veces en los cojones como si estuviera poseída…
—¿Dónde fue eso?
—En un sex-shop.
Las carcajadas pintan de esperanza las paredes de la celda.
—Preséntame a esta diosa muda —pide una de las mujeres más jóvenes, recién entrada a la cárcel.
—Es Anita, Anita Egberg.
Llega la hora del patio.
—Todo acaba llegando, nenas… —dice tímidamente la diosa muda rompiendo su silencio.
Y claro, la vitorean.
—¡Esa Anita, esa Anita, esa Anita! ¡Eh! ¡Eh!